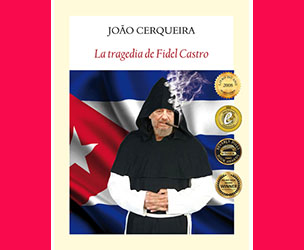Tal y como solía ocurrir, el origen de la manifestación fue una simple conversación entre un grupo de desempleados que se encontraban sentados en un banco en uno de los jardines de la capital. Todos exponían quejas similares acerca de lo miserables que eran sus vidas, bien en la naturaleza de sus desgracias o en la manera en que las relataban, a continuación identificaban a los culpables y, en los últimos tiempos, tal y como ocurría en esa ocasión, dictaban sentencia contra ellos. No podríamos culpar de lo ocurrido al intenso calor de aquel día, ya que el nivel de mercurio en los termómetros solía ser siempre elevado y las altas temperaturas castigaban también otros países sin que por ello sucediera nada parecido (sucedían tremendos horrores sí, pero nada parecido). Tan poco podríamos echarle la culpa a ningún otro fenómeno atmosférico ni al resultado de ningún partido.
Los verdaderos culpables eran otros.
Podríamos quizá aceptar la posibilidad de que el calor del sol dilatara el aire y este amplificara las voces exaltadas que salían del jardín, de modo que todas las personas de oídos sensibles a varias decenas de metros a la redonda captaron las inusitadas ondas sonoras, se apresuraron a buscar con la vista a quienes las emitían e invirtieron abruptamente la dirección en la que caminaban sus piernas. Los esfuerzos conjugados de músculos y sentidos resultaron en varias oleadas de transeúntes que se reunieron alrededor del banco del que partía el (¿inconsciente?) llamamiento a la revuelta general.
Los nuevos miembros del grupo, que en un primer momento habían permanecido callados y atentos pero a los que pronto se les había soltado la lengua, corroboraron las quejas de los demás con ejemplos propios y apoyaron la propuesta de tomarse la justicia por su mano. Mezclados con la creciente multitud se sentían libres y seguros como nunca antes se habían sentido. Una vez liberados de la jaula en la que habían nacido, trataron de volar cada vez más alto, poniendo a prueba sus frágiles y atrofiadas alas. Sus vuelos, de una fantasía infinita, habrían resultado gráciles y elegantes si la rabia que los inspiraba no hubiera tornado sus movimientos toscos y bruscos. En ese momento, al igual que sucede a menudo con las bandadas de pájaros perdidos en el cielo, un miembro del grupo abandonó de repente el jardín, arrastrando con él, en medio de un ensordecedor revuelo, a sus alados compañeros. A medida que recorrían las calles volando bajo, a ras del suelo, otros pájaros extraviados se les iban uniendo entre el ruido de protestas y de batir de alas.
No había transcurrido ni una hora desde que algunos descontentos con el régimen y con la situación económica habían iniciado lo que parecía una conversación entre amigos normal y corriente. Sin embargo, de resultas de aquel hecho insignificante las calles de la capital rebosaban de manifestantes que exigían reformas, que exigían cambios, que exigían, casi, la destitución de Fidel Castro. Pareciera que solo hubieran estado aguardando la mecha que los hiciera estallar. Voces desabridas gritaban palabras incendiarias contra Fidel y su Gobierno, y sus llamas encendían nuevos focos de enardecidas protestas. De esa forma, el fuego avanzaba incansablemente y se extendía en todas direcciones, aumentando de temperatura y reduciendo a cenizas la obra del Comandante. El terremoto provocado por los propios habitantes sacudió la isla y el desplazamiento de las placas humanas hizo temblar todo a su alrededor. Era como si cada brazo se hallara unido al resto mediante un hilo invisible y, al hendir el aire al son de una exigencia, desencadenara un movimiento colectivo, arrancándole los puños cerrados un imperceptible suspiro de dolor a la atmósfera que golpeaban.
Ya fuera porque hacía tiempo que la parábola bíblica sobre piedras, pecados y pecadores había caído en el olvido o porque se había distorsionado su mensaje, los cristales de los edificios públicos sufrieron la ira implacable de los nuevos partidarios de la lapidación. No habiendo cometido pecado alguno, siendo como eran inmaculados en su pureza revolucionaria e inocentes de palabra, de acto y de omisión, arrojaron todo lo que estaba al alcance de su mano. La piedra que impactó contra el Teatro Nacional fue la gota de agua que colmó la paciencia de las fuerzas del orden, deseosas de darles una lección a los díscolos. Estos, al ver que los agentes y los coches de policía les cortaban el paso, se detuvieron en seco, provocando una serie de colisiones en cadena en la larga fila de manifestantes, que se contrajo como una serpiente herida. Ambas partes intercambiaron amenazas, recriminaciones e improperios sobre las inexistentes barricadas sin que surtieran efecto alguno. La guerra psicológica estaba condenada a acabar en tablas. Tal resultado era inaceptable para los dos equipos, por lo que resultaba imperioso alterarlo con un ataque temerario que decidiera la victoria o la derrota. Sin embargo, ni las fuerzas del orden ni los manifestantes estaban seguros de su superioridad ni de sus posibilidades de ganar. Por tanto, los primeros continuaron ordenando a los segundos que se dispersaran y estos siguieron exigiendo que los dejaran pasar, aguardando un acto de violencia que les sirviera como excusa para resolver la contienda a su manera.
Desde las ventanas y las terrazas de las casas, los vecinos que no se habían unido a la manifestación observaban atónitos y silenciosos aquel fenómeno, fenómeno que superaba los límites de su imaginación y que quienes detentaban la verdad absoluta habían demostrado en un sinfín de ocasiones que no podía suceder.
En el pasado, habrían interpretado el acontecimiento como una señal inequívoca del fin del mundo, como un portento contra natura que les anunciaba la llegada del apocalipsis, tan convincente como un hombre con cabeza de elefante, una mujer con cola de pescado o una horda de dragones de color púrpura. Era como si un desgarrón en la realidad cotidiana les permitiera contemplar una dimensión oculta. El escenario y los personajes eran los mismos, pero en el mundo real nunca habrían podido comportarse de la forma en que lo hacían; es más, la actitud de aquellas nuevas criaturas era totalmente opuesta a la de los habitantes de la isla y suponía una descabellada infracción de las normas de conducta establecidas. Los habitantes de la isla, a los que les habían enseñado a creer que la Revolución constituía la única garantía del bien común, le habían dedicado toda su fe y todo su esfuerzo. La nueva religión tenía tanto poder como la antigua y las dos coexistían en el pueblo como una especie de doble fe. Por tanto, cuestionar a la deidad terrena significaba cuestionar también a la celestial. Los que conseguían recuperarse del inesperado revés metafísico se encontraban su mundo patas arriba.
Al virar el mundo, el engranaje del tiempo se quedó trabado.
Fidel estaba descansando en el sofá, extraviado, una vez más, en ese territorio incierto que une y que separa a la consciencia y al sueño; la película de su vida, que parecía haber comenzado con los preparativos de la Revolución, precedidos por el espacio en blanco del celuloide virgen, se había detenido en una incómoda escena que había intentado infructuosamente borrar de su memoria desde entonces.
Corrían los primeros años de la Revolución y las crecientes divergencias acerca del rumbo de la misma estaban afectando al consenso inicial. Fidel y sus colaboradores más próximos tenían puntos de vista diferentes y en ocasiones completamente antagónicos sobre la titánica tarea de convertir aquel país atrasado y aquella sociedad de analfabetos en un modelo de desarrollo económico y justicia social.
Se trataba de hombres que se habían jugado la vida a su lado y que habían demostrado una capacidad de sufrimiento y un valor extraordinarios; de las privaciones, el hambre, la sed, el frío y el calor habían resultado unos vínculos en apariencia indestructibles. Fidel los respetaba, los escuchaba siempre con atención y discutía sus ideas durante todo el tiempo que era necesario para convencerlos de lo contrario, como quien le saca una tontería de la cabeza a un niño travieso. Sin embargo, en los últimos tiempos la tensión había aumentado. Rebatían sus afirmaciones, hasta entonces consideradas infalibles e incuestionables, y alteraban leve pero gravemente sus órdenes, que hasta entonces habían sido cumplidas rigurosamente; cada cual pensaba por sí mismo, lo cual resultaba peligroso, y la unidad revolucionaria, clave de la nueva sociedad, se veía amenazada. Consciente de la irreversible ruptura entre ambos, Ernesto, el eterno contestatario, que abogaba por revolucionar la Revolución, se había marchado y le había dejado, hasta cierto punto, vía libre; sin embargo, cada día aparecían nuevos obstáculos que creían tener derecho a dar su opinión.
No era aquello lo que Fidel había soñado.
El Comandante tomó entonces una decisión. Para escarmentar al resto tendría que castigar severamente a alguien. Si eliminaba a uno de los cabecillas de la oposición, los demás entenderían de una vez por todas y para siempre quién mandaba allí y para qué habían hecho la Revolución.
¿Quién sería el elegido?
¿Quién tendría el honor de ser sacrificado por el ideal supremo?
¿Quién sería el cordero pascual?

Joao Cerqueira nació en 1964 en Viana do Castelo (Portugal), donde actualmente reside, y se doctoró en Historia del Arte por la Universidad de Oporto. Sus novelas: “A Culpa é destas Liberdades”, “As Reflexões do Diabo”, “La tragedia de Fidel Castro” (traducida a varios idiomas y en preparación actualmente como guión teatral), “A segunda vinda de Cristo à terra”, son obras de carácter satírico sobre la sociedad contemporánea, ricas en ironía y humor. Ha escrito, además, los libros de no ficción “Arte e Literatura na Guerra Civil de Espanha”, “José de Guimarães: Arte público y José de Guimarães” (publicado en China por el Today Art Museum).
- Arte | Fabián Sánchez: artífice de las máquinas del alma por Héctor Loaiza

- Ideas | Raymond Aron: el heroísmo de la incertidumbre por Jean Birambaum *

- Literatura | Sara Jaramillo Klinkert: sobre una ausencia sin resolver por Andrea Aguilar

- Literatura | Julio Ramón Ribeyro: un recuerdo inédito por María Laura Hernández de Agüero

- Literatura | Historia argentina: entre el amor y la violencia por Javier Marín *

- Literatura | Julián Herbert: “La güerificación* mental del mexicano me preocupa mucho”

- Narrativa | La escalera por Orlando Valle

- Narrativa | Un revuelo de pájaros por África Mesa Rubio

- Narrativa | El chamán en el séptimo cielo de París por Gerardo Luis Rodríguez

- Narrativa | La víspera de la primogénita por Octavio Buelvas

- Narrativa | El Neonato por Rafael Bagur Castillo

- Poesía | Poemas de Cuquis Sandoval Oliva intentan recuperar lo cotidiano