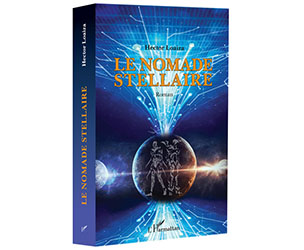Uno
Los primeros resplandores del alba que se habían filtrado por los intersticios de las persianas metálicas de un dormitorio permitían ver a un viejecillo de rostro apergaminado que dormía apaciblemente en un lecho de bronce. La habitación se encontraba en la planta baja de un local ubicado en los alrededores de Pernes-les-Fontaines, en Provenza, sur de Francia. Aleatorius soñaba en medio de un fulgor azulino, como si alguien hubiera encendido un poderoso reflector en el techo del dormitorio. Tuvo la sensación fugitiva de estar siendo estudiado como si fuese el único sobreviviente de una especie en vías de extinción al que se toman muestras de sangre y tejidos con extraños instrumentos. El eco del maullido del gato que le había acompañado durante esos últimos años llegó hasta sus oídos.
«¿Por qué maúlla el siamés?», se preguntó al despertarse. El fulgor azulino se apagó repentinamente y sumió a la habitación en una semipenumbra. El gato Mila se había quedado a dormir en un sillón de la sala de reuniones cercana al dormitorio, y sus aguzados sentidos seguramente captaron la presencia de extraños en la habitación de Aleatorius.
Alea —las personas que le frecuentaban habían abreviado su nombre— trataba de persuadirse de no estar todavía en un sueño, sino sobre la cama de su dormitorio. Tocó la cobija y los bordes de su lecho, y se volteó ligeramente para tantear con los dedos de la mano derecha la mesa de noche, sobre la que sus libros de cabecera se apilaban.
Los dos guardas encargados de la seguridad del local de la start-up no se despertaron ante ese subrepticio ajetreo. Si realmente hubiera habido cualquier presencia extraña, habrían sido advertidos por la alarma del sistema electrónico de vigilancia.
A medida que la luz matinal iluminaba la habitación, se podía observar el rostro ovalado y moreno de Alea atravesado por tantas arrugas que parecía haber llegado a una edad en la que el tiempo ya no podía dejar más huellas sobre su piel. Una mecha canosa ocultaba su frente amplia y rugosa. Alrededor de sus ojos, grandes, negros y penetrantes, sus párpados apergaminados y ligeramente abultados parecían bolsitas. Dos pliegues descendían desde los orificios de su nariz gruesa hasta las comisuras de su boca. Sus grandes orejas sobresalían como dos radiotelescopios orientados hacia una constelación del cielo. Sus labios eran carnosos, y su mentón puntiagudo. El conjunto de sus facciones hacía que su rostro fuera singular.
En el amasijo de imágenes desenfocadas que se ofrecía a su vista, Alea podía distinguir el más nimio detalle que hubiera cambiado durante la noche. El decorado de su dormitorio era austero: además de la mesa de luz, sus libros estaban ordenados en un estante y algunas reproducciones de lienzos renacentistas colgaban sobre los muros.
Como todos los días, Alea se levantó muy temprano concentrándose con júbilo en las apasionantes tareas que realizaría en el laboratorio durante la mañana. Juntando fuerzas, se puso una bata de algodón y caminó hacia el vasto gimnasio, donde cumpliría con el rito de sus ejercicios físicos. Así lo había hecho durante los últimos años. Ya en el gimnasio, se quitó la bata y conservó puesto el pijama, subió a una cinta electrónica para correr y, en la pequeña pantalla táctil, reguló la velocidad y tiempo que se quedaría allí. Después de dar los primeros pasos, empezó a caminar a trancos para seguir la cadencia que el aparato le imponía. Las caminatas matinales sobre dicha cinta y una alimentación frugal le permitían seguir siendo activo y autónomo pese a su edad avanzada. Sin embargo, ese régimen de vida que le hacía posible mantener el equilibrio entre las calorías acumuladas y el ejercicio físico no explicaba enteramente su longevidad.
“¿De qué manera he llegado a ser lo que soy ahora?”, se preguntó cerrando sus párpados arrugados. Estaba, en efecto, cercano a ser centenario. Algunos detalles en su vida cotidiana evocaban el curso inalterable del tiempo. En la noche, cuando miraba películas para entretenerse —sobre todo, las de ciencia ficción— en la tele o en la cadenas de Internet con un ordenador portátil, percibía que las actrices o actores que, en los comienzos de sus respectivas carreras comenzaron como bellas principiantes o galanes jóvenes, habían envejecido: mostraban sus rostros ajados —pese a artificios como el lifting para parecer siempre jóvenes — y los cabellos canosos o la frente despoblada. El tiempo despiadado había marcado sus cuerpos. Alea no se sentía oprimido por sus innumerables vivencias y no le parecía que el mundo fuera monótono, como quienes habían vivido mucho. Tampoco estaba decepcionado por la repetición de ciertos errores del pasado cometidos de nuevo por los hombres o las mujeres de las generaciones que se sucedieron a lo largo de su existencia.
La limpidez del cielo de esa antigua ciudad inca, Cajamarca, en la sierra norte de Perú, le había dejado recuerdos imborrables. Nació con una mancha en el pecho, a la altura del corazón, con forma de hexágono. No supo descifrar el significado de ese símbolo durante una gran parte de su vida. Mucho tiempo después, en París, descubrió que dicha mancha tenía la forma del país que le había adoptado.
Aunque las antiguas escenas de su infancia desfilaran en su memoria, desenfocadas, confusas y fugaces, nunca olvidó su ciudad natal: Estaba situada en un valle de tierras fértiles, al pie de la montaña Santa Apolonia, que formaba parte de la cadena occidental del norte de los Andes. En un paisaje teñido de verde durante la época de lluvias o seco la mayor parte del año, su infancia fue, ante todo, feliz como hijo único de unos padres que le querían y siempre prestos a satisfacer cualquiera de sus caprichos. Sus primeros años transcurrieron apaciblemente. Mucho tiempo después, cuando permaneció en la cabaña de los ancianos de Arizona, intentó cuestionar esa pretendida dicha, pero ellos se burlaron de él y le aconsejaron no exagerar.
“¡Oh! Pero... ¡es un caserón!”, había exclamado un amigo del colegio al ver la imponente casona colonial de la calle Comercio. La palabra “caserón” le hacía pensar en otra, “cascarón”, y después en “melón”, en su niñez le gustaba hacer juegos de palabras. Una vez, su padre le llamó con cariño “pichón de cóndor”. Entonces, no era nada sorprendente que él hubiese pasado su niñez en un “cascarón”. Sus padres le contaron que la morada había sido construida por sus ancestros en el siglo XVII. La fachada, pintada y repintada con cal durante tantos años, ocultaba más o menos bien su deterioro a vecinos y transeúntes. Muchas capas de pintura marrón oscuro se habían acumulado sobre el pórtico, las puertas de las tiendas y los seis balcones de madera. El techo estaba cubierto de zinc, y no de tejas como los de las otras antiguas casonas del centro de la ciudad. Las habitaciones semejaban encerrar entre sus anchos muros las reminiscencias de sus antepasados. Durante su infancia, la casona había representado el centro neurálgico de su mundo, de donde partían líneas imaginarias hacia los cuatro lados.
Como una cinta de vídeo gastada, pasada y repasada una y otra vez en el lector, volvía a reproducir recuerdos teñidos de sepia, como cuando regresaba a su casa llevando el bolso de cuero repleto de cuadernos y libros, cansado de tanto haber jugado, corrido y gritado en el patio colonial del colegio. Durante las clases, en las hojas de sus cuadernos estaban los ideogramas que había inventado, especie de exorcismos para matizar su aburrimiento viendo pasar las horas en cámara lenta. Usando cuadrados atravesados por diagonales, círculos llenos o vacíos y nuevas formas geométricas, supo crear un alfabeto secreto que nadie podría descifrar.
Una vez, les contó un chiste a sus padres:
“Es la historia de un tonto que camina por la calle cambiando varias veces de acera. Le pregunta a un peatón: Señor, ¿tendría la amabilidad de indicarme dónde se encuentra la vereda de enfrente?”.
El transeúnte le observa un poco intrigado creyendo que se trata de un chiflado, pero la apariencia inocente de su interlocutor le tranquiliza.
—La acera de enfrente es la que está en el otro lado de la calle —le responde mostrándosela con el índice.
—Pero ¡qué extraño, señor, allá me han dicho que es esta vereda!”.
Sus padres se habían reído mucho de ese chiste llevado por su hijo del colegio.
Desde el balcón de su dormitorio, veía pasar a los peatones para memorizar su fisonomía y vestimentas. Permanecía al acecho de cualquier detalle que hubiera cambiado en la apariencia de las personas observadas. Las habitaciones de las criadas se disponían alrededor del patio y en la planta baja. Las otras servían como depósitos a la joyería de su padre, la despensa y la cocina. Subía al primer piso por la escalera de madera, un peldaño detrás del otro hasta llegar a las puertas del salón. Atravesando el corredor, estaba la puerta del comedor, después el dormitorio de los invitados (situado cerca de la escalera), el cuarto de baño y, al final, su propio dormitorio con las paredes estucadas y pintadas de celeste por indicación de sus padres.
Pasó los primeros años arrullado por la dulce voz de su madre. Volvía a ver a su padre con sus bigotes acostumbrados por aquella época, camisa blanca, corbatín de lazo, saco, chaleco y pantalón de casimir inglés. Lo recordaba sentado en una silla de madera, en el comedor familiar, absorto en la lectura del diario local. De vez en cuando, comentaba las noticias a su esposa, el anuncio del nacimiento de un niño o de una niña en el seno de matrimonios amigos o el aviso necrológico de un vecino notable.
—¡Ah! —solía decirle su madre con dulzura—. ¡Qué bonito es mi niño!
Más tarde, descubrió una foto suya de la misma época en un álbum de la familia en la que estaba parado sobre una silla con respaldar de mimbre y, como telón de fondo, un palacio pintado de negro y gris con un bosque y un lago con cisnes. La luz tamizada de los proyectores había aclarado su tez. Sus orejas grandes le daban un aspecto cómico y no era lindo, como su madre le había hecho creer durante su infancia.
Después de haber trotado durante una hora en la cinta, pequeñas gotas de sudor resbalaban de su frente, mejillas y cuello arrugados. Entró después en la sala de baño adyacente y se despojó del pijama. Bajo la ducha, reguló los grifos de agua caliente y fría. No debía utilizar más de cinco litros de agua programados por el distribuidor central. Hacía eso por ética, ya que el preciado líquido faltaba en varias regiones del globo. Con gestos enérgicos, frotó su cuerpo arrugado con una esponja vegetal y espuma de jaboncillo. Cubierto con otra bata de algodón, mullida y gruesa, regresó al dormitorio para vestirse con ropa interior, una camisa limpia y un traje anacrónico, aunque bien planchado. El ejercicio físico y la higiene corporal eran los preámbulos indispensables de otro importante ritual cotidiano: su labor con el prototipo de un súper ordenador.
Esos detalles en apariencia banales eran ignorados por los vecinos del pueblo de Pernes-les-Fontaines. Hacía cuatro años que el Grupo Orbis había hecho construir ese local en el más absoluto secreto y alejado de las grandes urbes. El argumento retenido por su director general, Jean Claude Garaud, sostenía la facilidad de acceso al pueblo por la autopista y su relativa proximidad al aeropuerto de Aviñón.

Nació en Cusco (Perú). Vivió en Buenos Aires de 1959 a 1962. Estudios en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos de Lima. Sus cuentos fueron publicados en revistas literarias. Reside en Francia desde 1969. Publicó en francés “Le chemin des sorciers des Andes”, Robert Laffont, París, 1976, “Botero s’explique”, La Résonance, Pau (Francia) en 1997, “El camino de los brujos andinos” en Diana de México, 1998 y la novela “Diablos Azules”, Editorial Milla Batres, Lima, 2006. La edición francesa de la novela “Démons bleus à Cuzco”, Éditions La Résonance, Pau (Francia), 2009. La reedición en español de "Diablos Azules" fue publicada por Éditions La Résonance, Pau (Francia), 2010. Acaba de publicar la voluminosa novela en francés “Le Nomade stellaire” (El Nómada Estelar), Éditions L’Harmattan, París, 2018. Desde 1976, es miembro de la Société des Gens de Lettres (SGDL) de París y de la Société Civile des Auteurs Multimédia (SCAM). Entre 1981 y 1999, ha colaborado en semanarios y revistas de París y en diarios latinoamericanos con artículos sobre literatura y arte. De 1998 al año 2000, fue director de la revista en francés Résonances que —a partir de enero de 2001— se convirtió en el website, Resonancias.org.
- Arte | Fabián Sánchez: artífice de las máquinas del alma por Héctor Loaiza

- Ideas | Raymond Aron: el heroísmo de la incertidumbre por Jean Birambaum *

- Literatura | Sara Jaramillo Klinkert: sobre una ausencia sin resolver por Andrea Aguilar

- Literatura | Julio Ramón Ribeyro: un recuerdo inédito por María Laura Hernández de Agüero

- Literatura | Historia argentina: entre el amor y la violencia por Javier Marín *

- Literatura | Julián Herbert: “La güerificación* mental del mexicano me preocupa mucho”

- Narrativa | La escalera por Orlando Valle

- Narrativa | Un revuelo de pájaros por África Mesa Rubio

- Narrativa | El chamán en el séptimo cielo de París por Gerardo Luis Rodríguez

- Narrativa | La víspera de la primogénita por Octavio Buelvas

- Narrativa | El Neonato por Rafael Bagur Castillo

- Poesía | Poemas de Cuquis Sandoval Oliva intentan recuperar lo cotidiano